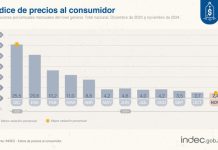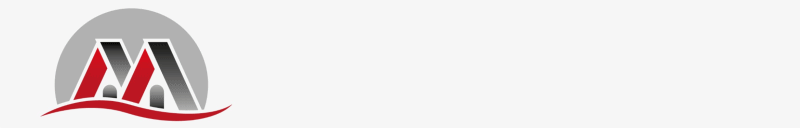Adrián Cabello nunca se había animado a contar su historia. Pero 38 años después de la guerra de Malvinas cree que tiene algo para decir. «Estuve prisionero un mes en la bodega de un buque inglés; hoy nos toca guardarnos a todos», expresó.
Durante estos 38 años no hizo declaraciones a los medios, ni una entrevista en la tele. Nada. El soldado Cabello es para todos un perfecto desconocido.
«Es que yo nunca pude hablar de lo que me pasó en Malvinas, una vez mi hija me pidió que vaya a su escuela para dar una charla y me quebré delante de todos los chicos. Yo no sirvo para eso», contó a Clarín.
«Te voy a contar algo que me pasó cuando estuve como prisionero de guerra en la bodega de un buque Inglés, el Saint Edmund», escribió en su carta. Y sigue: «Después que terminó la guerra de Malvinas quedamos 150 soldados para hacer las tareas de remoción de las minas y ayudar al entierro de los compañeros. Con el correr de los días comenzó a nevar y la hostilidad del clima no permitió continuar con esas tareas. Entonces nos subieron a un buque en calidad de prisioneros, ya que Argentina no firmaba el cese de hostilidades. Nos dejaron en la bodega».
«Ya hacía más de 30 días que estábamos ahí, con los pisos de hierro, dos canaletas a los costados para orinar, defecar y vomitar cuando se movía mucho. El techo medía apenas 1,80 metros. El buque navegaba por el Atlántico Sur, nunca supimos bien. Solo teníamos lo puesto y una manta para doblarla y usarla como colchón».
«Un día el guardia escocés que nos cuidaba me cuenta en inglés que nos iban a llevar a una isla entre Brasil y África (base militar americana) llamada Isla Ascensión, volcánica y de clima tropical, por tiempo indeterminado. Enseguida, ante la desesperación, les traduje con mucho miedo a todos los compañeros lo que iba a pasar. «Esta noticia pegó de diferente manera. Generó tristeza e incertidumbre al grupo. Se hizo un gran silencio. Un cordobés rompió ese silencio de angustia con su chispa y gracia. No lo dudó: se cortó el pantalón y lo convirtió en bermudas para tomar mucho sol, y se sacó las mangas de la remera. Por supuesto nos hizo reír a todos!!!! Pero nos marcó una línea de pensamiento, teníamos que afrontar lo que se venía».
«Inmediatamente, propuse a todos los que estábamos ahí sacarnos una media para construir una pelota. La pelota de trapo. Comenzó así una hora de fútbol todos los días. No parábamos de reírnos de darnos patadas, de hacernos chistes con las tonadas de cada uno. Este espacio comenzó a generar en cada uno de nosotros y al grupo una alegría y una unidad que no sabíamos de donde venía. Los guardias bajaban a la bodega y miraban lo que sucedía y nos miraban con asombro. Pero esa hora de fútbol era sagrada, esa hora nos permitía salir de esa realidad».
«Esta anécdota me sirvió para toda la vida y recién ahora me animé a escribirla porque me hizo reflexionar y darme cuenta de que en ciertos momentos las cosas no dependen de nosotros. Que ante un panorama incierto, tenemos que ser positivos. Siempre me pregunté si en ese lugar que permanecimos como grupo de soldados argentinos, en esas bodegas detestables del barco, jugar con esa pelota de medias fue inconsciencia, fue irresponsabilidad o fue sabiduría. Lo que sí me quedó claro es que cada uno elige cómo pasarlo».
Recuerdo y más
Adrián se animó recién ahora a contar sus días de encierro en aquel buque enemigo. Y entre los pliegues de su memoria prefiere rescatar los momentos buenos. Hoy pasa los días de aislamiento obligatorio por el coronavirus en su casa de City Bell, junto a su mujer y a uno de sus hijos. Tiene dos gimnasios grandes pero están cerrados, como todos. Son tiempos de espera. Del otro lado de la línea se lo escucha en modo slow motion, y así, en cámara lenta, se dispone a abrir el archivo de su larga historia.
Cuenta que a sus dulces 16 viajó a los Estados Unidos para hacer un intercambio cultural, y que luego se ganó una beca para entrar a una universidad de Minnesota a estudiar Ingeniería. Pero pronto lo convocaron para hacer el servicio militar y tuvo que volver a la Argentina. «Sacaste el número 663, adentro, me anunció mi papá por teléfono. Y no eran tiempos para desobedecer. Recién me dieron la baja a fines de 1981 y luego me fui a Villa Gesell a trabajar de guardavidas», recuerda.
El 1° de abril del 82 llegó un patrullero a su casa de Villa Elisa (cerca de La Plata), donde vivía con sus padres y sus 5 hermanos. Bajó un policía y entregó una carta para el ex soldado Cabello. Debía presentarse ese mismo día en el regimiento donde había prestado servicio. Su hermano alcanzó a gritarle que se llevara una campera, pero no, para qué, seguro vuelvo enseguida, le contestó Adrián mientras se subía al patrullero. Volvió tres meses después.
«Del regimiento nos llevaron inmediatamente al Palomar, nos subieron a un avión y nos bajaron en Río Gallegos. Ya era de noche. Recuerdo el viento, cuánto viento había ahí. A la mañana siguiente volamos en un Hércules hacia Malvinas. ¿Qué instrucción había recibido yo en la colimba? Los 10 tiros reglamentarios de Fal. Nada más», comenta sin dramatismo.
Cuando la guerra terminó no pudo volver a su casa. El y 150 soldados más se quedaron a remover las minas y a enterrar a los muertos. En eso estuvo hasta que llegó la nieve, cubrió los campos y un oficial inglés se voló una pierna buscando minas perdidas junto a los prisioneros argentinos. Entonces levantaron campamento, y todos al buque Saint Edmund. Los oficiales arriba, los soldados a la bodega. Adrián no recuerda exactamente los días que pasó guardado ahí adentro, pero calcula que fueron tantos (¿más de 30?) que al final hasta terminó sintiendo un poco de simpatía por el escocés que los vigilaba. Un día, incluso, le pidió que abriera una puerta, una ventana o algo para que entrara un poco de luz natural dentro de ese inmenso cajón humano. Y el escocés aceptó. Pronto fueron los propios soldados argentinos los que le pidieron que cerrara todo: «El sol nos quemaba los ojos y las olas eran inmensa, nos terminamos mareando y vomitamos mucho», comenta Adrián. Pero lo peor era el frío. Y la comida: «Todas las mañanas nos obligaban a hacer una fila, y nos contaban. Luego nos daban dos salchichas y un huevo a cada uno. A la noche solo recibíamos una lata con una especie de porotos dulces, un sabor muy extraño».
El regreso y un largo viaje
Al volver a Villa Elisa, nada volvió a ser como antes. Sus padres estaban atravesados por la tristeza. La vecina del fondo, que cuidaba a un chico humilde y discapacitado, le dijo que había donado un anillo por la Patria y por él, para que no le faltara comida caliente ni chocolates allá en el Sur. La universidad de La Plata no lo había admitido en Ingeniería porque «el año ya estaba perdido». Abrumado, una madrugada salió de un boliche de La Plata con algunos tragos de más e hizo dedo en el luto profundo de la noche. Lo levantó un Fiat 128 color celeste. «El chofer me preguntó a dónde iba y yo le respondí medio en broma que quería ir a Perú. Los dos nos reímos. Luego le conté que había estado en Malvinas. Y se ofreció a llevarme a Retiro esa misma madrugada. Sin pensarlo mucho entré a casa, le escribí una carta de despedida a mi vieja, agarré un poco de plata y me volví a subir al 128. Nos fuimos a Capital. Tomé el primer tren que encontré. Iba a Mendoza. De allí, a Uspallata. Tardé tres meses en llegar a Perú, donde me quedé dando vueltas durante un año. Creo que eso me salvó. Fue mi terapia».
Cuando Adrián por fin decidió regresar a casa, cambió de carrera. Hizo el profesorado de Educación Física. Se casó con Gaby. Tuvo dos hijos, Iara y Dante. Abrió los gimnasios. Y ahora los cerró por la cuarentena. En la vida, insiste, hay ciertos momentos que no dependen de nosotros, pero cada uno elige cómo pasarlos. «Hoy nos toca estar guardados, en los pozos de zorros. En esta guerra los únicos que tienen fusiles son los médicos».
Fuente: Clarín